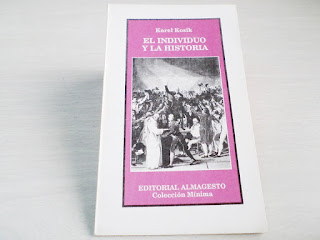El individuo y la historia (1966)
Karel Kosík [*1]
Contrariamente a la práctica corriente que no toma las palabras al pie de la letra y no se entretiene “inútilmente” en ellas, vamos a preguntarnos por la relación existente entre los términos historia e individuo, para determinar su función específica. El individuo es el individuo, pero en cuanto entra en contacto con la historia se convierte en un gran individuo creador de la historia o en un simple individuo aplastado por la historia. De este modo, la historia aparece bajo un aspecto diferente según se refiera al individuo histórico al simple ser humano. ¿Significa esto que hay dos clases de historia, una para el individuo histórico y otra para el simple ser humano? ¿Acaso el individuo sólo es auténtico en la medida en que crea la historia y ésta no es auténtica más que en la medida en que aparece como resultado de la actividad de los individuos históricos? ¿O bien es ésta una opinión extrema y hay que creer más bien a los que ponen el acento sobre lo que el gran individuo y el simple individuo tienen en común y ven en la historia un proceso en el que todo el mundo participa y que permite hacer valer las aptitudes de cada cual? ¿Qué entendemos por individuo y por historia cuando hablamos de relación entre historia e individuo?
Esta relación parece evidente y el modo de conocerla parece todavía más evidente: si sabemos lo que es la historia y lo que es el individuo, habremos descubierto ya, precisamente por eso, su relación. Este acercamiento supone que el individuo y la historia son dos categorías que no dependen la una de la otra, a las que podemos conocer separadamente para investigar después en qué medida están ligadas entre sí.
La relación entre la historia y el individuo se expresa mediante concepciones contradictorias; una afirma que los grandes individuos crean la historia, la otra, que la historia toma forma a partir de fuerzas supraindividuales ("el Espíritu universal" de Hegel, las "masas" de los populistas, las "fuerzas productivas" del marxismo vulgar). A primera vista, estas dos posiciones parecen excluirse. De hecho, sin embargo, no solamente tienen muchos puntos en común, sino que incluso se condicionan e interpenetran. Ambas coinciden, sobre todo, en considerar la creación de la historia como un privilegio que no se otorga más que a algunos agentes elegidos, bien a los grandes individuos, bien a abstracciones hipostasiadas. Según uno de estos puntos de vista, para que el hombre pueda intervenir en la historia debe distinguirse no sólo de los simples individuos, sino también de los que persiguen el mismo fin, es decir, de los que quieren hacer historia, y su grandeza histórica estará en función del grado de diferenciación que haya alcanzado.
En la perspectiva del gran individuo los hombres se dividen en dos categorías: la primera comprende a la mayoría de ellos y constituye la materia de la actividad histórica, al no figurar más que como simple objeto de la historia; la segunda comprende a los individuos que aspiran a un papel histórico, por lo que cada uno de ellos se convierte en enemigo potencial del otro. Los individuos históricos forman un mundo en el que cada uno, en todos los dominios, se opone a cualquier otro que le corte el camino o que sea susceptible de hacerlo.
El individuo se hace histórico en la medida en que su actividad particular tiene un carácter general, es decir, en la medida en que de su acción se desprenden consecuencias generales. Como la historia sólo existe en tanto que continuidad, la teoría debe explicarnos si la historia desaparece o si se detiene en los períodos en que no hay grandes individuos y en los cuales "reina la mediocridad".
Si la actividad de los grandes individuos no se inscribe en una cierta continuidad del proceso y no es cocreadora de esta continuidad, ya no hay historia y en su lugar se instaura un caos hecho de acciones aisladas e incoherentes. Si se admite una continuidad histórica, ésta resulta, según esta concepción, de la actividad de los grandes individuos confrontada con la generalidad de la historia. El gran individuo puede negar de palabra esta generalización, lo que no le impide existir ni depender de ella, ni reconocerla y convertirse en su representante consciente. A partir de este instante el individuo presenta su actividad particular como una manifestación directa de lo universal: es la historia misma la que se realiza en sus actos, es el Ser mismo el que se expresa a través de sus palabras. El gran individuo, que intervenía al principio como creador de la historia, se convierte ahora en instrumento de la historia.
Esta concepción lleva, por las consecuencias que entraña, a lo que constituye, de hecho, el punto de partida de la posición opuesta. Para la teoría universalista el individuo se convierte en un agente histórico si expresa correctamente, a través de su acción, las tendencias o las leyes de las formaciones o de las fuerzas supraindividuales. La historia es una potencia trascendental: el gran individuo puede acelerar su proceso o añadirle una coloración histórica particular; pero, sin embargo, no puede suprimir esta fuerza ni modificarla en su esencia. Por importante que sea el papel del gran individuo en esta concepción, su misión presenta dos aspectos verdaderamente poco envidiables.
Este individuo es un autómata histórico, se funda sobre un cálculo favorable del conocimiento (información), y de la voluntad (acción), que constituyen los elementos suficientes de su función, y todas las otras cualidades humanas son superfluas o subjetivas desde el punto de vista de su papel histórico.
Según esta concepción, el gran individuo, es decir, el individuo histórico, no se identifica con el individuo desarrollado universalmente, es decir, con la personalidad. Si el gran individuo cumple en la historia una función de aceleración y coloración, surge una segunda pregunta: su existencia, ¿no llegará a ser inútil y anticuada en el momento en que "cualquiera" o "cualquier cosa" pueda asumir estas dos funciones más eficazmente y sin las contingencias ligadas a la existencia individual?
La concepción según la cual los grandes individuos son los realizadores particulares de las leyes universales, debe desembocar finalmente en la idea de que estas funciones puedan ser cumplidas más segura y eficazmente por las instituciones que, en tanto que dispositivos mecánicos, no piden para hacerlas funcionar más que individuos de valor mediano. Esto confirma las predicciones de Schiller, Hölderlin y Schelling:
"En una institución de esta clase, nada tiene valor más que en la medida en que puede ser previsto y calculado con certeza. Consecuentemente, no triunfan en ella más que los que tienen la personalidad menos destacada, los talentos más ordinarios, las almas que han recibido la educación más mecánica para la dominación y dirección de los asuntos".
La lógica de esta teoría de los grandes individuos conduce a la apología de los individuos mediocres.
Un individuo puede ser grande, pero su grandeza puede no provenir de su personalidad, de su espíritu o de su carácter, sino reposar sobre el poder; su grandeza está contenida en el poder del que, por un tipo u otro de circunstancias, dispone un individuo particular y gracias al cual hace la historia. Un individuo que dispone de un máximo poder puede, al mismo tiempo, no tener más que un mínimo de individualidad.
Hegel y Goethe tenían razón al proteger al héroe, es decir, al gran individuo o individuo histórico, de la mirada de su ayuda de cámara. Sin embargo, el ayuda de cámara no ve al gran individuo desde el punto más bajo de la escala; su opinión no es una crítica plebeya, pues él no es lo opuesto al héroe, sino su complemento. El héroe necesita un ayuda de cámara que pueda ver y hacer públicas sus debilidades humanas, pues la sociedad comprende así que continúa siendo humano incluso en sus funciones históricas más responsables y agotadoras. El individuo grande no sólo es un héroe que se distingue de los otros por sus actos, es también un hombre (ama las flores, juega a las cartas, se ocupa de su familia, etc.) y, desde este punto de vista, no se distingue de los otros, sigue siendo semejante a los demás. Sin embargo, lo que la mirada del ayuda de cámara transmite y lo que la opinión pública —desprovista de sentido crítico— acepta como el rostro humano del gran individuo es en realidad una degradación de lo humano al nivel de lo anecdótico y lo secundario: lo humano aparece bajo la forma de detalles biográficos secundarios en tanto que formando parte únicamente del dominio de la vida privada.
El ayuda de cámara pertenece al mundo del gran individuo y, por lo tanto, su mirada no puede ser nunca crítica, sino, directa o indirectamente, apologética: su misión consiste en contar o difundir "la pequeña historia", en desvelar secretos de antecámara, en murmurar y favorecer intrigas menores. Podemos comprender así por qué, en esta concepción, lo ridículo, lo cómico, el humor y la sátira no existen más que bajo una forma anecdótica y en segundo plano, no tienen ninguna importancia histórica. La historia, por el contrario, pertenece al dominio de lo serio, de la abnegación, y, como dice Hegel, los períodos de felicidad no aparecen en ella más que excepcionalmente. Los ayudas de cámara pueden contar anécdotas de sus dueños, pero sólo una mirada que parta de otro mundo, inaccesible a los ayudas de cámara, puede descubrir lo ridículo de un individuo histórico e interpretar su comportamiento como una comedia.
Estas dos concepciones, muy contradictorias en los detalles, son incapaces de encontrar una solución satisfactoria a la cuestión de la relación de lo particular y lo general. O bien lo general es absorbido por lo particular y la historia se vuelve no solamente irracional, sino también absurda en la medida en que cada elemento particular toma el aspecto de lo general, y en ella reinan, consecuentemente, la arbitrariedad y la contingencia; o bien lo particular es absorbido por lo general, los individuos no son más que instrumentos, la historia está predeterminada y los hombres sólo la hacen aparentemente. En esta concepción se manifiesta netamente una secuela de la teoría teológica que considera la historia como el andamiaje con la ayuda del cual se construye un edificio; el andamiaje, caracterizado por la provisionalidad, es por su naturaleza ontológica, radicalmente distinto del edificio y, por ello, separable de este último, que tiene el carácter de la perennidad. En la concepción de San Agustín, las "machinamenta temporalia" y las "machinae transiturae" son cualitativamente diferentes de lo que contribuyen a construir, es decir: illud quo manet in aeternum.
Si se niegan las premisas metafísicas de esta concepción, pero se vuelve a aceptar —bajo una forma modificada o velada— la idea de una diferencia, ontológica cualitativa entre el "andamiaje" (provisional) y el "edificio" (perdurable), se encalla en una concepción falsa, de consecuencias prácticas catastróficas. Hay un equívoco en la filosofía de la historia de Hegel del que es víctima ella misma. De la excitación, del compromiso y del desgaste de las pasiones e intereses particulares, toma forma, no ya un universal en estado puro, no mancillado de particular, sino un universal en el que se interioriza lo particular así comprometido. Lo universal querría utilizar lo particular como un instrumento, para no mancharse, pero, y por la realización misma, su engaño resulta engañado. No se puede separar el "edificio" de la historia del "andamiaje" con cuya ayuda se ha construido este edificio. Lo particular y lo universal se interpenetran y el objetivo realizado es igual, en cierto sentido, a la suma de medios utilizados.
Los principios de lo universal y de lo particular, a través de los cuales se expresaba la relación entre la historia y el individuo de una forma antinómica, petrificada, no solamente son abstracciones que no pueden delimitar el carácter concreto de la historia, son también principios falsos e imaginarios: no constituyen el punto de partida o la base (principium) de la que nace el movimiento y por la que la realidad se hace explicable, sino más bien grados o etapas deducidos de este mismo movimiento y petrificados. Por la puesta en evidencia de las insuficiencias y contradicciones de esas dos concepciones, ha comenzado a abrirse paso una cierta dialéctica en la que la relación de la historia y el individuo no se expresa ya bajo una forma antinómica, sino como un movimiento en el que se constituye la unidad interna de sus dos términos. Este nuevo principio es el principio del juego [ *2].
La terminología propia del juego y del teatro se encuentra en todo estudio consagrado a la historia (por ejemplo, términos como papel, máscara, actor, perder, ganar, etc.) y la idea de considerar la historia como una representación teatral es corriente en la filosofía clásica alemana, como lo muestra este extracto del Sistema del idealismo trascendental de Schelling:
"Si nos representamos la historia como un teatro donde cada uno de los participantes representa su papel de un modo completamente libre y según lo que le parece bien, entonces sólo podremos pensar en una evolución racional si suponemos que hay una inteligencia que los organiza, y que el Poeta, cuyos elementos (disjecti membra poetae) son los diversos actores, se ha fijado por adelantado el éxito objetivo del todo, con la libre actuación de cada uno, de ahí la armonía conseguida, la causa por la que se desemboca finalmente en algo racional. Si, por el contrario, el Poeta permaneciera independiente con respecto a su obra, no seríamos más que actores que ejecutan lo que él ha compuesto. Pero si el Poeta no es independiente en relación a nosotros, sino que sólo se manifiesta y se revela a través de la actuación de nuestra misma libertad, de tal modo que él mismo no existe sin esta libertad, entonces somos los coautores de ese conjunto poético e inventores, nosotros mismos, del papel particular que representamos" [1]
En Miseria de la filosofía, Karl Marx caracteriza la concepción materialista de la historia como un método que estudia "la historia real, profana, de los hombres en cada siglo" y "representa a estos hombres a la vez como autores y actores de su propio drama. Pero desde el momento en que os representáis a estos hombres como los autores y los actores de su propia historia, habéis llegado, dando un rodeo, al verdadero punto de partida..." [2].
La representación (jeu), en tanto que principio que realiza la unidad del individuo y de la historia, destruye ante todo las concepciones lineales y la abstracción. Por la representación (jeu) se establece un nexo interno entre elementos heterogéneos. El individuo y la historia no son ya entidades independientes una de la otra, sino que se interpenetran, pues tienen una base común. El principio de antinomia había hecho de la acción sobre la historia un privilegio, sin ofrecer explicaciones para gran número de fenómenos, a riesgo de deformarlos con construcciones arbitrarias, refutadas por la experiencia. En cambio, la historia como juego o representación está abierta a todos y cada uno de los hombres. La historia es una representación (jeu) en la que toman parte las masas y los individuos, las clases y las naciones, las grandes personalidades y los individuos mediocres. Y es una representación (jeu) en la medida en que todos toman parte en ella y en que contiene todos los papeles, sin que nadie esté excluido de ella. Todas las posibilidades se dan en la historia: allí se encuentran lo trágico, lo cómico y lo grotesco. Por esto, y a partir de ahora, nos parece errónea la visión que transforma lo trágico en la historia en tragedia de la historia, o lo cómico en la historia en comedia de la historia, pues esta interpretación absolutiza así un único aspecto de la historia, subestimando, además, la estrecha relación de los diversos aspectos particulares con la historia en tanto que juego y representación.
Toda pieza teatral (jeu) exige actores y espectadores; la primera concepción previa de la historia como juego, es la relación entre un hombre y otro, entre unos hombres y otros, relación cuyas formas esenciales se expresan en modelos gramaticales (yo–tú, yo–nosotros, ellos–nosotros, etc.) y cuyo contenido concreto está determinado por la posición de cada uno en la totalidad de las condiciones y situaciones históricas y sociales (el esclavo, el capitalista, el revolucionario, etc.).
El conjunto de las relaciones entre un hombre y otro, entre un hombre y la humanidad, puede convertirse en un juego (jeu) si se cumple la segunda condición previa: que cada jugador o actor, en base al encuentro o enfrentamiento de su acción con la de los demás, pueda, por una parte, saber (o estar informado) quién es el otro y quién es él mismo, y por otra parte, saber disimular sus propósitos, enmascarar su rostro e, igualmente, ser engañado por los otros. En la representación (jeu), la relación de los hombres se concreta en la dialéctica del conocimiento y de la acción. El individuo cumple un cierto papel histórico con arreglo a sus conocimientos y a su saber. ¿Significa esto que el conocimiento es proporcional a la acción y que el individuo cumple tanto mejor su papel histórico cuanto más cosas sabe y conoce? La acción efectiva del individuo se funda no solamente en la cantidad y calidad de la información (conocimiento verdadero, conocimiento falso; información verdadera, verosímil o dudosa), sino también en una cierta interpretación de ésta. Por esta razón la eficacia de la acción no está y no debe estar obligatoriamente relacionada con la cantidad y la cualidad del conocimiento, es también por esto por lo que, en una actividad racional, pueden mezclarse actos irracionales. La relación entre acción y conocimiento se realiza en tanto que cálculo y previsión, en tanto que anterioridad, actualidad o retraso de la información y de la acción, en tanto que conflicto entre lo previsto y lo imprevisto. La tercera condición previa de la historia como juego, es la relación del pasado, el presente y el futuro. En la concepción metafísica de la historia, el porvenir está determinado en cuanto a su esencia y su generalidad, y sólo en sus detalles continúa abierto e incierto: es en esta esfera secundaria, que no puede replantear o suprimir el sentido fundamental predeterminado, donde se ejerce la actividad de los individuos, sean éstos importantes o no. El principio del juego (jeu) infringe las reglas de este determinismo metafísico, pues no considera que el porvenir esté constituido en lo esencial y libre en los detalles, sino que lo entiende como una apuesta y un riesgo, como una certeza y una ambigüedad, como una posibilidad que se introduce tanto en las tendencias fundamentales como en los detalles de la historia. El juego (jeu) de la historia sólo se constituye a partir del conjunto de estas tres condiciones previas o elementos de base.
La diferencia entre las concepciones de Marx y Schelling, que hemos citado, reside, ante todo, en el punto siguiente: en la concepción de Schelling la historia es, a la vez, la apariencia del juego y el juego de las apariencias, mientras que para Marx, la historia es a la vez un juego real y el juego de la realidad. Para Schelling la historia está escrita antes de ser representada por el hombre, es un juego (jeu) directamente prescrito, pues sólo dentro de un juego semejante "se juega" la libertad de cada uno y puede constituirse, finalmente, algo racional y coherente. Esta predeterminación de la historia transforma el juego (jeu) histórico en un falso drama y rebaja a los hombres no solamente al rango de simples actores, sino incluso al de simples marionetas. Por el contrario, en Marx el juego (jeu) no está determinado antes de que la historia esté escrita, pues el curso y los resultados de ésta están contenidos en el juego mismo, es decir, resultan de la actividad histórica de los hombres.
Schelling tuvo que colocar fuera de la historia, es decir, fuera del juego, a su creador efectivo (la Providencia, el Espíritu), que garantiza la racionalidad de la historia; mientras que para Marx, la racionalidad de la historia no existe más que como racionalidad en la historia y se realiza en su lucha contra lo irracional. La historia es un drama real: su resultado, la victoria de la razón o de lo irracional, de la libertad o de la esclavitud, del progreso o del oscurantismo, no se adquiere nunca por anticipado o fuera de la historia, sino únicamente en la historia y en el desarrollo de ésta. También el elemento de incertidumbre, de incalculabilidad, de apertura y de falta de conclusión, que se presenta ante el individuo en acto, bajo la forma de la tensión y de la imprevisibilidad, es un componente constitutivo de la historia real. La victoria de la razón no se consigue jamás definitivamente: si fuese de otro modo, significaría la abolición de la historia. Cada época emprende una lucha por su racionalidad, contra lo irracional que le es propio; cada época realiza, con sus medios, el paso a un grado accesible de racionalidad.
Este inacabamiento de la historia confiere al presente su verdadera significación en tanto que momento de la elección y la decisión y, al mismo tiempo, devuelve a cada individuo su responsabilidad ante la historia. Confiar, sea cual sea, en la solución final del porvenir, es hacerse juguete de una ilusión o de una mixtificación.
La historia no implica solamente actores, sino también espectadores; el mismo individuo puede, unas veces, participar activamente en un acto y, en otras, contentarse con observar. Desde luego, hay diferencias entre los espectadores: está el que ya ha jugado y ha perdido, el que todavía no ha entrado en el juego y lo observa con la intención de participar en él algún día y el que es a la vez actor y espectador y que, en tanto que participante, reflexiona sobre el sentido del juego (jeu). Hay, efectivamente, una diferencia entre las consideraciones referidas al sentido del juego y la reflexión sobre el modo de asimilar la técnica y las reglas del juego para que éste tenga un sentido para quien lo ha entendido como su propia oportunidad y la ocasión de hacer valer sus posibilidades.
¿Puede el individuo entender, verdaderamente, el sentido del juego que se desarrolla en la historia? ¿Hay que salir de la historia para comprenderla? ¿Hay que haber perdido antes en la historia para descubrir su verdad? ¿O es necesario primero jugar hasta el final y el sentido de la historia se manifiesta al individuo en la muerte, que se convierte así en un momento privilegiado del desvelamiento de la verdad? Doce años después del final de la Revolución Francesa, Hegel escribió sus notas sobre las causas de la caída de Robespierre:
[sólo] “la necesidad adviene, pero cada elemento de la necesidad no se asigna nunca más que a los individuos. El primero es acusador y protector, el segundo es juez, el tercero es verdugo; pero todos son necesarios”.
La necesidad hegeliana, sin embargo, es mixtificadora, pues introduce una apariencia de unidad allí donde hay litigio, disimula la significación de los papeles individuales e identifica el juego (jeu) con un juego convenido de antemano. La historia no es una necesidad en acto, sino un acto en el que se interpenetran necesidad y contingencia y en el que amos y esclavos, verdugos y víctimas no son elementos de la necesidad, sino factores de una lucha cuyo desenlace nunca se decide por adelantado y en el curso de la cual juegan su papel la mixtificación y la desmixtificación. O bien las víctimas entenderán el juego de los verdugos, los acusados el de los jueces y los herejes el de los inquisidores, como un juego falso, y rechazarán interpretar el papel que se les ha asignado, destruyendo el juego por esto mismo, o bien no lo comprenderán así. En este caso se someterán a un juego (jeu) que les priva no sólo de su libertad, sino también de su independencia; representarán su propia acción y considerarán su propia existencia con los ojos de sus compañeros de juego, expresando esta capitulación y esta derrota por fórmulas prescritas, como: "Soy un sucio judío". Como obran y hablan en tanto que prisioneros de los jugadores del campo opuesto, no han superado el horizonte de estos últimos, y los futuros observadores podrán pensar que han jugado un juego convenido previamente.
La concepción de la historia como juego (o representación) permite resolver toda una serie de contradicciones que han sido la causa del fracaso de los principios antinómicos; esta concepción introduce en la relación de la historia y el individuo la dinámica y la dialéctica, haciendo estallar los límites del entendimiento unidimensional y estableciendo que la historia es un proceso pluridimensional; pero semejante solución del problema no resulta todavía satisfactoria. Por una parte, no conviene identificar la historia como juego con el juego en general, pues el juego de la historia se distingue de aquél en numerosos momentos determinantes. Por otra parte, el principio del juego (jeu) puede servir para explicar no sólo la historia, sino también el ser y la existencia del hombre.
Además, necesitamos elucidar la cuestión siguiente: ¿En razón de qué puede el juego convertirse en principio que determine y demuestre la dialéctica de la historia? Con otras palabras, hay que preguntarse si en este principio la dialéctica de la historia aparece de modo completo y adecuado y si el juego es entonces el principio efectivo de la historia, si es su fuente, su origen y su fundamento.
¿El individuo no se hace histórico hasta que no entra en la historia o es atraído a ella, o bien la historia no aparece sino como consecuencia de la actividad de los individuos? En este caso resultaría lo siguiente: al nacer la historia del caos de las acciones individuales y al definirse en tanto que legislación de una continuidad independiente de cada individuo particular, el individuo en acto estaría en el origen de la historia, y la historia sólo se constituiría más tarde por relación a él. El individuo sólo es histórico en tanto que objeto de la historia, es decir, en la medida en que está condicionado (determinado) por su situación en el orden del tiempo, en los contextos histórico, cultural y social [3].
En segundo lugar, se puede decir que la historia misma aparece e interviene como un objeto, es decir, en tanto que producto de las acciones individuales a partir de las cuales se abre paso "el proceso objetivo regido por leyes cognoscibles que nosotros llamamos la historia" [4].
Reducir la historia a un objeto, es decir, a un proceso objetivo que tenga leyes particulares y se constituya a partir del caos de las acciones individuales al que vengan a sumarse o grandes individualidades, que le sirven de instrumento, o simples individuos, como componentes de este último, significa que se introduce en el fundamento mismo de la historia un tiempo reificado. La reificación de los tiempos en la concepción de la historia se manifiesta, por una parte, como supremacía del pasado sobre el presente, de la historia escrita sobre la historia real y, por otra parte, como absorción de los individuos por la historia. La historia, en tanto que ciencia referida a la historia, se interesa por los actos acabados, terminados, por los acontecimientos que han tenido lugar. Si la historia existe como objeto de una ciencia y en la perspectiva de un historiador del pasado, esto no quiere decir, sin embargo, que la historia efectiva no tenga también una única dimensión temporal o que una única dimensión temporal defina el tiempo concreto de la historia. El acontecimiento histórico que el historiador estudia en tanto que pasado y cuyo desarrollo y consecuencias conoce, se ha desarrollado de tal modo que sus consecuencias eran desconocidas por los que participaban en él, y el porvenir estaba presente en su acción en tanto que plan, sorpresa, espera y esperanza; es decir, en tanto que inacabamiento de la historia. Las leyes que rigen los procesos objetivos de la historia son leyes (continuidades) de actos acabados y pasados que han perdido ya su carácter activo, fundado en la unidad de las tres dimensiones del tiempo, para reducirse a una sola dimensión: la del pasado. Sus leyes no constituyen, pues, más que un cuadro general y, en ese sentido, corresponden a una historia abstracta (abs–tracta), es decir, a una historia que ha perdido su carácter esencial, esto es: su historicidad.
El principio del juego ha podido poner en duda la metafísica de las concepciones antinómicas y develar la dialéctica de la historia, pues hacía presentir que en la base misma de la historia se encuentra la noción de tiempo en tres dimensiones. Los límites de este principio residen en el hecho de que es incapaz de dar cuenta de su descubrimiento y por eso no puede establecer que el juego mismo tiene una estructura temporal fundada sobre el carácter tridimensional del tiempo concreto.
La relación entre el individuo y la historia no está contenida solamente en la pregunta: ¿qué puede hacer el individuo en la historia? Plantea también el problema de lo que puede hacer la historia de (con) el individuo. ¿Tiende la historia a favorecer, por su evolución, el desarrollo de la personalidad o lleva, por el contrario, a la generalización del anonimato y de lo a–personal? ¿Puede el individuo intervenir en la historia o bien su posibilidad de iniciativa y de actividad no se manifiesta más que en beneficio de las instituciones?
Marx y Lukacs rechazan la ilusión romántica según la cual habría en la historia ciertos dominios privilegiados que estarían a salvo del proceso de reificación. Esta ilusión petrifica la división de la realidad en dos: por una parte, en una esfera auténtica, pero históricamente impotente, donde se hallan la poesía, la naturaleza idealizada, el amor, la infancia, la imaginación y el sueño y, por otra, en una realidad reificada en el marco de la cual se desarrollan acciones socialmente importantes. Esta ilusión crea así la apariencia de que aquellos dominios privilegiados escapan a la reificación y son, por consecuencia, automáticamente, los únicos refugios de la vida auténtica. Sin embargo, como esta crítica no ligaba lógicamente la historicidad al individuo y como el descubrimiento filosófico más importante de Marx, la noción de praxis, se entendía más como la sustancia social fuera del individuo que como la estructura del individuo mismo y de cada individuo, el análisis de la reificación de la sociedad industrial moderna en su relación con el individuo se encontraba confrontado a consecuencias lógicas inversas a las que apuntaba.
La crítica que ha revelado la despersonalización y la desintegración del individuo en la sociedad moderna y su trágica situación entre lo posible y lo real, haciendo resaltar —con mucha razón— que únicamente la revolución, en tanto que acción colectiva, puede anular la reificación, ha omitido, sin embargo, indicar lo que debe hacer el individuo mientras la reificación exista. Esta crítica ha constatado que la realidad objetiva es, para el individuo, un complejo de elementos terminados e inmutables que éste puede aceptar o negar y ha conferido a una única clase social la posibilidad de cambiar esta realidad. Por supuesto se sobreentiende que el individuo no puede suprimir esta realidad reificada, pero esto no quiere decir, sin embargo, que el individuo se defina en primer lugar en función de la realidad reificada o que exista únicamente en tanto que objeto de un proceso reificado. Por la reducción del individuo a un simple objeto de la reificación, la historia se vacía de todo contenido humano para no ser ya más que un esquema abstracto. Los momentos existenciales de la praxis humana, como la risa, la alegría, el miedo y todas las formas de la vida en común, cotidiana y concreta, como la amistad, el honor, el amor, la poesía, se encuentran apartados de las acciones y acontecimientos históricos en tanto que asuntos "privados", "individuales" o "subjetivos", o bien se convierten en simples instrumentos funcionales, en el marco de una dependencia simplista que los hace objeto de una manipulación (manipulación del honor, de la valentía, etc.).
De hecho, el hombre sólo puede existir como individuo, lo que no significa que cada individuo sea una personalidad o que un individuo, que apele al individualismo, no pueda vivir la vida de las masas. Y del mismo modo, el carácter social del individuo no es una negación de la individualidad, como tampoco el pertenecer a la comunidad humana puede ser identificado con el anonimato impersonal. Si el individualismo es la prioridad del individuo sobre el todo y el colectivismo la sumisión del individuo a los intereses del todo, parece que estas dos formas son idénticas en un punto: las dos privan al individuo de la responsabilidad, el individualismo porque el hombre, en tanto que individuo, es un ser social; el colectivismo porque el hombre, incluso en el seno de una comunidad, es un individuo.
Hay una diferencia fundamental si el hombre, en tanto que individuo, se disuelve en las relaciones sociales y queda privado de su propio rostro, de modo que las relaciones sociales hipostasiadas utilizan a los individuos, anónimos y uniformados, como sus instrumentos (y en este caso esta inversión aparece como la hegemonía de la sociedad todopoderosa sobre el individuo impotente) o si el individuo es sujeto de las relaciones sociales y se desplaza libremente como en un medio humano y humanamente digno de los hombres provistos de un rostro, es decir, de las individualidades.
La individualidad del individuo no es un añadido o un resto racional inexplicable que queda después de haber separado del individuo las relaciones sociales, la situación histórica, etc... Si se arranca al individuo su máscara social y no hay bajo esta máscara nada de individual, esta privación no prueba más que una ausencia (de valor) de individualidad, pero en absoluto la no existencia de esta última.
El individuo sólo puede intervenir en la historia, es decir, en los procesos y las leyes de continuidad objetiva, porque es ya histórico, y esto por dos razones: porque se encuentra siempre siendo ya de hecho el producto de la historia, y, al mismo tiempo, es potencialmente el creador de la historia. La historicidad no es lo que se añade al individuo únicamente en el momento de su entrada en la historia o de su captación por ella, sino que es en sí misma la condición previa de la existencia de la historia, en tanto que la historia es objeto y ley de la continuidad. Todos los individuos se benefician de la historicidad; ésta no es un privilegio, sino un elemento constitutivo de la estructura del ser del hombre, al que llamamos praxis. No se podría, en absoluto, proyectar la historia como forma objetiva, y los acontecimientos históricos en la vida del hombre, si el individuo no poseyera un elemento de historicidad. La historicidad no impide al hombre convertirse en la víctima de los acontecimientos o en un juguete en el juego de las condiciones sociales y de las contingencias: la historicidad no excluye la contingencia; la implica. Igualmente, la historicidad no significa que todos los hombres podrían ser grandes hombres y que, si no lo son, es únicamente como consecuencia de circunstancias particulares, ni que en el porvenir, después de la supresión de la reificación, todos podrían convertirse en grandes hombres.
La historicidad del hombre no reside en la facultad de evocar el pasado, sino en el hecho de integrar, en su vida individual, trazos comunes a lo humano en general. El hombre en tanto que praxis, está ya penetrado por la presencia de los otros (sus contemporáneos, precursores y sucesores) y recibe y transforma esta presencia o bien adquiriendo su independencia, y con ella su propio rostro y su personalidad, o bien perdiendo su independencia o no alcanzándola. La independencia significa estar de pie y no de rodillas (la posición natural del ser humano es la posición en pie y no arrodillado); en segundo lugar, es tener su propio rostro, sin esconderse tras una máscara ajena; en tercer lugar, es el valor y no la cobardía. Pero la independencia significa también, en cuarto lugar, ser capaz de retroceso en relación a sí mismo y en relación con el mundo en que vivimos, poder salir del presente y de la inserción de este presente en la totalidad histórica, para poder distinguir en él lo particular de lo general, lo contingente de lo real, lo bárbaro de lo humano, lo auténtico de lo inauténtico.
El tan conocido debate sobre si un revolucionario prisionero puede ser libre y si es más libre que su carcelero, se sustenta sobre un malentendido. El fondo de la querella es una ausencia de diferenciación entre la libertad y la independencia. Un revolucionario prisionero está privado de su libertad, pero puede salvaguardar su independencia.
La independencia no significa hacer lo que hacen los otros, pero no significa tampoco hacer cualquier cosa sin tener en cuenta a los demás. No significa que no se dependa en nada de los demás o que uno se aísle de ellos. Ser independiente es tener con los demás una relación tal que la libertad puede producirse en ella, es decir, realizarse en ella. La independencia es la historicidad: es un centro activo donde se interpenetran el pasado y el porvenir, es una totalización en la que se reproduce y se anima en lo particular (en lo individual) lo que es común a lo humano.
El individuo no puede transformar el mundo más que en colaboración y en relación con los otros. Pero, tanto en el marco de una realización reificada, como en el momento de la transformación de la realidad en deseo o de una transformación realmente revolucionaria de la realidad, cada individuo en tanto que tal, tiene la posibilidad de expresar su humanidad y de conservar su independencia.
Se comprende, en este contexto, por qué el objeto de los cambios de estructura de la sociedad y el sentido de la praxis revolucionaria no son, para Marx, ni el gran escritor, ni el Estado fuerte, ni un potente imperio, ni un pueblo elegido, ni una sociedad de masas próspera, sino:
"... el desarrollo de una individualidad rica, tan universal en su producción como en su consumo y cuyo trabajo no aparezca ya como trabajo, sino como pleno desarrollo de la actividad: bajo su forma inmediata, la necesidad natural ha desaparecido, porque en lugar de la necesidad natural ha surgido la necesidad producida históricamente" [5].
"... Es pues, el libre desarrollo de las individualidades. No se trata ya, a partir de este momento, de reducir el tiempo de trabajo necesario para desarrollar el sobretrabajo, sino de reducir, en general, el trabajo necesario de la sociedad a un mínimo. Por lo tanto, esta reducción supone que los individuos reciben una formación artística, científica, etc., gracias al tiempo liberado y a los medios creados en beneficio de todos" [6].
[*1] Texto aparecido originalmente en checo como "Individuum a dejiny" en
Plamen en octubre de 1966. El año siguiente Kosík ofreció una versión en inglés, "The individual and History", para una conferencia en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, que también sería publicada. La presente traducción al castellano fue obra de Fernando Crespo para la Editorial Almagesto, de Buenos Aires, en 1991. Puede descargarse en pdf en:
https://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/el-individuo-y-la-historia.pdf.
[*2] N. del T.: La palabra francesa "jeu" significa tanto juego como representación teatral. El autor la utiliza indistintamente en ambos sentidos. A efectos de no perder de vista esta circunstancia, optamos por traducir en cada caso según el contexto agregando entre paréntesis la palabra en francés
[1] Schelling: Werke, Munich, vol. II, pág. 602.
[2] K. Marx, Misère de la Philosophie, Ed. Sociales, pág. 124.
[3] Es en este sentido en el que Dilthey, entre otros, entiende la historicidad del individuo. Ver su Ges. Schriften, vol. VII, pág. 135.
[4] Lukacs, Existentialisme ou marxisme. París, 1948, pág. 150
[5] Karl Marx, Fondaments de la critique de l’économie politique (Grundrisse), Ed. Anthropos, París, volumen I, pág. 273.
[6] Id., vol. II, pág. 222.